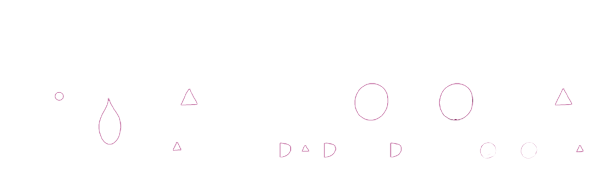A lo largo de la historia, los hombres siempre se han permitido actuar conforme al interés propio, y no solo en el terreno económico, sino también, y muy notoriamente, en el sexual. Para las mujeres, en cambio, ese tipo de comportamiento egoísta ha sido tabú, cuando no terminantemente prohibido.
A la mujer se le ha asignado la tarea de cuidar a los demás, no de maximizar su propio beneficio. La sociedad le ha contado que no puede ser racional, porque los partos y las menstruaciones la atan al cuerpo, y el cuerpo siempre ha sido identificado como lo contrario de la razón.
En las mujeres, la lujuria y la codicia siempre se han criticado con más dureza que en los hombres. Se han visto como algo amenazante, destructivo, peligroso y poco natural. “La gente me llama feminista siempre que expreso sentimientos que me diferencian de un felpudo a una prostituta”, constató la escritora inglesa Rebecca West. A las mujeres nunca se les ha permitido ser tan egoístas como los hombres.
Pero si la economía es la ciencia basada en el interés propio, ¿cómo puede la mujer encajar en ella?
La respuesta es que, mientras que el hombre ha representado el interés propio, la mujer ha venido a representar el frágil amor que debe ahorrarse y preservarse. Mediante su exclusión.
A pesar de que la palabra “economía” proviene del griego oikos, que significa “casa”, durante mucho tiempo los economistas han mostrado un completo desinterés por lo que sucede en el ámbito del hogar. Se consideraba que la naturaleza abnegada de la mujer la relegaba a la esfera privada, y por tanto no era económicamente relevante.
Actividades tales como criar a los niños, limpiar la casa o lavar y planchar la ropa de la familia no crean bienes tangibles que se puedan comprar, intercambiar o vender, y, por tanto- según los economistas del siglo XIX-, tampoco contribuyeron a la prosperidad social, Solo lo hacían aquellas cosas que podían ser transportadas, cuya oferta era limitada, y que directa o indirectamente proporcionaban placer o evitaban el dolor.
De acuerdo con esta definición, todo aquello a lo que se esperaba que se dedicasen las mujeres se volvió invisible. Los frutos de la mano de obra masculina podían ser apilados en montones y valorados monetariamente. Los resultados del trabajo de las mujeres eran intangibles. El polvo que ha sido barrido vuelve a aparecer. Las bocas que han sido alimentadas vuelven a tener hambre. Los niños, una vez dormidos, se despiertan al cabo de un rato. Después del almuerzo es hora de lavar los platos. Después de lavar los platos es hora de cenar. Y de nuevo es hora de lavar los platos sucios después de la cena.
Las tareas del hogar son de naturaleza cíclica. Por lo tanto, el trabajo de la mujer no era una “actividad económica”, sino, pura y simplemente, una extensión lógica de su naturaleza bondadosa y amorosa. Siempre iba a continuar realizando ese trabajo, que por ello no necesitaba cuantificación. Procedía de una lógica distinta de la económica. De la lógica femenina. La lógica del “otro”.
Esta manera de ver las cosas cambió en los años cincuenta del siglo XX. Un grupo de economistas de la Universidad de Chicago comenzó a creer que toda actividad humana podía ser analizada usando modelos económicos, incluso las actividades económicas de las mujeres. Según ellos, los seres humanos somos individuos racionales no solo cuando competimos para obtener nuestra próxima prima en el trabajo o intentamos regatear en el concesionario de automóviles, sino también cuando limpiamos detrás del sofá, tendemos la ropa o damos a luz a los niños. El más famoso de estos economistas fue un joven de Pennsylvania llamado Gary Becker. Junto con otros investigadores de Chicago, Becker comenzó a incluir fenómenos como el trabajo doméstico, la discriminación y la vida familiar en los modelos económicos.
Uno podría pensar que es extraño que esto ocurriera en Chicago, ya que lo que se empezó a llamar la Escuela de Chicago se caracterizaba por una dura agenda neoliberal y se hizo famosa por su fanatismo económico.
La facultad de economía había florecido después de la guerra y se había dado a conocer como un bastión de los críticos del intervencionismo estatal en el mercado. Desde la orilla del lago Michigan, alzaban su voz más alto que en ningún otro lugar a favor de la desregulación y el recorte de los impuestos.
Así pues, ¿cómo es que los economistas de Chicago comenzaron a preocuparse por las mujeres?
En 1979, el filósofo francés Michel Foucault pronunció una serie de conferencias en el Collège de France de París. Fue el mismo año en que, coincidiendo con el ascenso al poder de M. Thatcher como primera ministra de Gran Bretaña, las ideas de la nueva derecha habían comenzado a ganar legitimidad. Foucault estaba muy preocupado. Habló mucho de G. Becker y sobre la idea de la Escuela de Chicago de que cada elemento de la sociedad puede ser analizado con arreglo a la lógica económica. Todas y cada una de las personas eran como el hombre económico, afirmaba Becker, de forma que la lógica económica era todo lo que necesitábamos para comprender el mundo, independientemente de cuál fuera el aspecto que quisiéramos estudiar. Todo era economía. Y la teoría económica, por tanto, debía ampliar su ámbito hasta convertirse en una teoría sobre el mundo entero.
G. Becker era un personaje interesante, pensaba Foucault, pero sus ideas eran demasiado radicales. La economía dominante no iría tan lejos por el camino del imperialismo económico; el pensamiento de G. Becker era un tanto excesivo. Ni siquiera la floreciente derecha neoliberal podría jamás aceptar ese tipo de teorías, tomarse en serio un imperialismo económico tan agresivo como el preconizado por Becker. Trece años más tarde, en 1992, G. Becker fue galardonado con el Premio Nobel de Ciencias Económicas.
Por entonces, M. Foucault ya llevaba muerto 7 años, y la definición de G. Becker de la economía- como una lógica aplicable a toda la existencia- se había vuelto tan indiscutible que a los economistas ya no les importaba si una actividad producía bienes tangibles con un precio de venta al público. En el mundo del hombre económico, todo tenía un precio; la única diferencia radicaba en la moneda empleada. Y, de repente, incluso las tareas tradicionalmente femeninas podían ser analizadas económicamente.
Los economistas de Chicago fueron los primeros en tomarse en serio a las mujeres como parte de la economía. El problema era su método. Como ha escrito la economista Barbara Bergmann, afirmar que “no son feministas es un eufemismo tan grande como decir que los tigres de Bengala no son vegetarianos”.
Dichos economistas examinaron el mundo que la sociedad había asignado a las mujeres. Armados con sus modelos económicos, salieron para descubrir lo que ya sabían. Porque ya tenían la respuesta: el hombre económico. Un sueño de un orden en el que todo puede reducirse al mismo caldo. Objetivo, limpio y transparente. Un sistema de verdades inevitables.
Si bien era cierto que durante milenios las mujeres habían sido sistemáticamente excluidas de las categorías sociales de las que emanaba el poder económico y político, eso debía de haber sido un error por descuido. Una mujer puede, por supuesto, ser una persona económica, al igual que un hombre. Si él era independiente, solitario y competitivo, ella también podía serlo. ¿Qué otra cosa iba a ser si no?
Los economistas de Chicago comenzaron a formular nuevas preguntas usando la misma lógica económica. ¿Por qué la gente se casa?, se preguntaban. Para maximizar sus beneficios. ¿Por qué la gente trae hijos al mundo? Para maximizar sus beneficios. ¿Por qué la gente se divorcia? Para maximizar sus beneficios. Los economistas desarrollaban sus fórmulas y sus ecuaciones. “Mira, mira, ¡funciona!”. Incluso con las mujeres.
Según su razonamiento, si las mujeres ganaban menos, era porque se merecían cobrar menos. El mundo era un lugar racional y el mercado siempre tenía razón; si el mercado decidía que las mujeres ganaban menos, era porque no se merecían más. La tarea del economista consistía simplemente en explicar por qué el mercado, incluso en este caso, estaba haciendo una evaluación correcta.
Los salarios más bajos de las mujeres se debía a que estas eran menos productivas; esta fue la conclusión de los economistas de Chicago. Las mujeres no eran perezosas o menos listas; lo que ocurría, sencillamente, era que para la mujer no resultaba racional invertir tanto esfuerzo en el trabajo como un hombre. Después de todo, una mujer tenía que tomarse un descanso de unos años en su carrera profesional para dar a luz. A la mujer no le compensaba la formación continua o apostar tan fuerte por su desempeño laboral. Las mujeres invertían menos en sus carreras y, por tanto, se les pagaba menos.
Este análisis llegó a tener gran influencia y predicamento. Pero cuando las teorías se contrataron con la realidad, la explicación se desmoronó. Muchas mujeres invertían en su formación tanto tiempo y esfuerzo como los hombres y, aún así, seguían ganado menos, sin importar cuánto trabajasen. Parecía que había algo llamado “discriminación”. ¿Cómo podían los economistas de Chicago explicar eso?
La teoría de G. Becker sobre la discriminación acial es su intento más conocido de arrojar luz sobre este problema. Becker afirmaba que la discriminación racial se producía, simplemente, porque ciertas personas de raza blanca preferían no mezclarse con negros. Puesto que partíamos de la base de que los agentes económicos, las personas, son siempre racionales, la discriminación debía ser también racional.
Un cliente racista puede preferir no ir a un restaurante donde se sirve a los negros, de la misma manera que quizá prefiera tomar el café con dos terrones de azúcar. Según el razonamiento de Becker, eso implicaba que los dependientes negros podían asustar a ciertos clientes. Para compensar este inconveniente, los empleadores pagaban menos a los negros. Los trabajadores blancos racistas también puede que exigieran una indemnización por verse obligados a trabajar con personas de raza negra, y los clientes racistas podían exigir pecios más bajos; si quieres atraer a clientes racistas a pesar de tener empleados negros, hay que compensarlos por el hecho de que las mercancías que aquellos adquieren son empaquetadas por manos negras. Todos estos factores, combinados, obligan a bajar los salarios de las personas negras.
A G. Becker la discriminación no le gustaba. Pero estaba convencido de que el mercado podría resolverla. Todo lo que teníamos que hacer era no hacer nada. Y daba un sencillo ejemplo: bastaba con imaginar una tienda A, que solo tuviera clientes blancos; con el paso del tiempo, esta sería desplazada por la tienda B, más rentable precisamente porque empleaba mano de obra negra y, por lo tanto, tenía menos costes salariales. Las empresas, además, acabarían dándose cuenta de que resultaba más barato distribuir la fuerza de trabajo; los negros y los blancos podían trabajar en diferentes tiendas dentro de la misma empresa, de modo que el empleador no tuviera que compensar a los trabajadores blancos racistas con salarios más altos. En otras palabras, todo sería más justo y todo el mundo cobraría menos.
Sin embargo, las cosas no salieron como esperaban los economistas. La discriminación no se acabó, ni la de género ni la racial. Claro que, respecto a la discriminación de la mujer, tenían a mano otras explicaciones. La teoría de G. Becker sobre las labores domésticas era la siguiente.
¿Qué hace una mujer casada cuando llega a casa después del trabajo? Limpia la cocina, plancha la ropa y ayuda a los niños con los deberes. ¿Qué hace un hombre casado cuando llega a casa? Lee el periódico, ve la televisión y tal vez juega con los niños un ratito. Es decir, deducía Becker, las mujeres profesionales dedican una buena parte de su tiempo libre a las tareas domésticas, y eso, lógicamente, es mucho más agotador que descansar. Aquí, según Becker, radicaba la explicación racional de una retribución salarial inferior del trabajo femenino. Después de tanto leer cuentos a los hijos y limpiar cocinas, están mucho más cansadas que los hombres, y eso les impide esforzarse igual que sus colegas masculinos en la oficina.
Al mismo tiempo, no obstante, los economistas afirmaban lo contrario: que la razón por la cual las mujeres hacían más tareas domésticas era que ganaban menos. Dado que las mujeres ganan menos, la familia tenía un menor coste de oportunidad- esto es, perdía menos dinero- si la mujer se quedaba en casa. En otras palabras, los sueldos más bajos de las mujeres se debían a que estas hacían más tareas domésticas, pero el hecho de que las mujeres dedicaran más tiempo a las tareas domésticas significaba, a su vez, que tenían salarios más bajos.
Este era el círculo vicioso de la Escuela de Chicago.
Otras teorías sobre las mujeres y el trabajo doméstico se basaban en la idea de que las mujeres, lisa y llanamente, estaban hechas para la casa. Si las mujeres lavaban los platos, limpiaban los mocos a los niños y hacían las listas de la compra, se debía a que esa era la división más eficiente del trabajo. Los economistas consideraban a las familias unidades individuales con una sola voluntad, una especie de pequeñas empresas que actuaban de forma independiente a partir de una función de utilidad común a sus miembros.
El hombre agarraba su maletín y la mujer se ponía los guantes de fregar porque a esta última se le daban mejor las tareas domésticas. Si fuera el hombre el que cogiera la fregona, sería menos eficiente y la familia en su conjunto saldría perdiendo. ¿Cómo llegaban los economistas a esa conclusión? Bueno, si no fuera beneficioso para la familia que las mujeres se ocuparan de la casa, entonces serían los hombres los que se ocuparían de ella, y la realidad era que no lo hacían.
Ya está. No aportaban argumentos reales de por qué las mujeres eran más eficientes en el cuidado del hogar. Como mucho, se limitaban a apuntar lacónicamente que era una cuestión biológica.
Para legitimar el patriarcado, se ha recurrido casi siempre al cuerpo. Ser humano consistía en subordinar el cuerpo a la inteligencia; como a la mujer no se la consideraba capaz de hacer esto, no debería tener derechos humanos. La mujer tenía que ser el cuerpo para que el hombre pudiera ser el alma. A fin de liberar al hombre de su realidad corpórea, la mujer debía ser atada a esta cada vez con más fuerza.
Dicho de otro modo los economistas de Chicago lo tenían fácil a la hora de remitirse a la biología. Durante cientos de años, la afirmación de que algo es natural ha significado que no puede y no debe cambiarse. Sin embargo, la cuestión no s que existan diferencias biológicas, sino qué conclusiones se sacan de estas diferencias.
Que la mujer dé a luz a los hijos significa solo eso, que la mujer da a luz a los hijos. No implica que sea ella quien tenga que quedarse en casa y cuidar de ellos hasta que vayan a la universidad. Que el cóctel de hormonas femenino contenga más estrógenos significa solo eso, que contiene más estrógenos. No implica que no deba enseñar matemáticas. Que solo la mujer tenga un órgano cuya única función es proporcionarle placer significa solo eso, que la mujer tiene un órgano cuya única función es proporcionarle placer. No implica que la mujer no pueda pertenecer a un consejo de administración.
Sigmund Freud afirmaba que, por naturaleza, a las mujeres se les da mejor limpiar. El padre del psicoanálisis pensaba que eso se debía a la suciedad inherente a la vagina. Las mujeres fregaban .barrían y pasaban el aspirador para compensar la sensación de que sus cuerpos estaban sucios. Ahora bien, la verdad es que Freud no sabía mucho del funcionamiento de la vagina.
El órgano sexual de la mujer es un sistema elegantemente autorregulado, mucho más limpio que, por ejemplo, nuestras bocas. Innumerables lactobacilos (como los del yogur) trabajan día y noche para mantener las cosas en perfecto estado.
Cuando la vagina está sana, tiene una acidez ligeramente superior a la del café negro (pH 5), pero inferior a un limón (pH2). Freud no tenía ni idea.
No hay nada en la biología de una mujer que la haga más adecuada para el trabajo doméstico no remunerado. O para destrozarse la espalda en un trabajo muy mal pagado en el sector público. Si se quiere legitimar la relación global entre el poder económico y el pene, es preciso buscar en otra parte. Los economistas de Chicago nunca llegaron tan lejos. E incluso manteniéndose dentro de los límites de su análisis, uno comienza a hacerse preguntas. ¿Es realmente racional la especialización absoluta dentro de una casa? ¿De verdad resulta tan rentable que uno de los miembros adultos se dedique exclusivamente a las tareas del hogar mientras el otro se concentra en su carrera? Si el mundo fuera totalmente racional, ¿sería razonable para una familia que una persona invirtiera todo su tiempo en el trabajo doméstico no remunerado mientras la otra no hiciera otra cosa que trabajar fuera de casa? Independientemente de quién haga qué, ¿es esta división del trabajo realmente eficiente?
La respuesta quizá sea afirmativa en una familia con catorce hijos que no posea lavavajillas ni lavadora y que se vea obligada a hervir los pañales de tela en una gran bañera en el jardín. Cuando el trabajo doméstico requiere tanto tiempo y esfuerzo, que una persona se consagre por entero a él es probablemente lo más eficiente. Ante tareas tan difíciles y complejas, la única forma de hacerlas cada vez mejor y más rápido es dedicarles todo el día. La especialización de la persona vuelve más productiva a la familia en su conjunto. Pero en una sociedad moderna y en una familia con menos hijos, el beneficio no puede ser tan considerable, Apretar el botón del lavavajillas o cambiarle la bolsa a la aspiradora no son tareas en las que se gane eficiencia por haberla estado haciendo a tiempo completo durante un decenio. Pero los economistas de Chicago no eran tan modernos.
Por otra parte, su razonamiento da por hecho que la experiencia que se adquiere haciendo las tareas del hogar no resulta útil en el mercado. La persona que asume la responsabilidad de la vida doméstica pierde la experiencia laboral, así que es natural que él o ella gane un salario más bajo. Es decir, lo que se aprende en el trabajo doméstico no remunerado solo es aplicable en casa.
Sin embargo, ¿acaso no tiene madera de líder quien ha conseguido que un hogar funcione sin problemas? ¿El cuidado de los hijos no lo convierte a uno en un agudo analista? Un padre ha de ser economista, diplomático, manitas, político, cocinero y enfermero.
Cuando, en la línea de los economistas de Chicago, se parte de la hipótesis de que un hogar tiene una función de utilidad común a todos sus miembros, todos los conflictos dentro de la familia se vuelven invisibles. En la realidad, los ingresos obtenidos fuera de la casa pueden tener un impacto en las relaciones de poder dentro de una familia, y ello a su vez puede influir en las decisiones de la misma. Mamá tiene menos voz y voto porque es papá quien paga las facturas.
Que la competencia y el poder adquisitivo sean importantes en todas partes excepto dentro de una familia es- como tantas otras suposiciones económicas- una hipótesis absurda.
Independientemente de cuál fuera el razonamiento, los economistas siempre llegaban a la conclusión de que la subordinación de la mujer era racional. Su inferioridad económica en todo el mundo tenía que ser resultado de una libre elección; ¿de qué otra cosa, si no?
La imagen del individuo en la historia de la economía es la de un ser sin cuerpo y, por tanto, supuestamente asexuado. Al mismo tiempo, no obstante, el hombre económico posee todas las cualidades que nuestra cultura atribuye tradicionalmente a la masculinidad: es racional, distante, objetivo, competitivo, solitario, independiente, egoísta, se guía por el sentido común y está dispuesto a conquistar el mundo.
Sabe lo que quiere y está decidido a conseguirlo.
El hombre económico, en cambio, se caracteriza por carecer de todo aquello que tradicionalmente se ha asociado con la feminidad: sentimiento, cuerpo, dependencia, comunidad, abnegación, ternura, naturaleza, imprevisibilidad, pasividad, conexión.
Pero eso es solo una coincidencia, según los economistas.
Cuando los economistas de Chicago descubrieron que las mujeres existen, las agregaron al modelo como si fueran iguales al hombre económico. Sin embargo, eso les iba a resultar más difícil de lo que G. Becker se había imaginado. Desde la época de Adam Smith, la teoría sobre el Homo economicus ha presupuesto siempre que otra persona representa el cuidado, la empatía y la dependencia. El hombre económico puede representar la razón y la libertad precisamente porque otra persona significa lo contrario. Si puede decirse que el mundo se rige por el interés propio, ello es debido a que hay otro mundo que se rige por algo más. Y esos dos mundos deben mantenerse separados. Lo masculino por un lado; lo femenino por otro.
Si quieres ser parte de la historia de la economía, tienes que ser como el hombre económico. Tienes que aceptar su versión de la masculinidad. Al mismo tiempo, lo que llamamos “la economía” siempre se basa en otro relato. El relato implícito, marginal, que permite al hombre económico ser quien es. El que le permite afirmar que no hay nada más.
Alguien tiene que ser el sentimiento, para que él pueda ser la razón. Alguien tiene que ser el cuerpo, para que él pueda ser el espíritu. Alguien tiene que ser dependiente, para que él pueda ser independiente. Alguien tiene que ser afectuoso, para que él pueda conquistar el mundo. Alguien tiene que ser abnegado, para que él pueda ser egoísta.
Alguien tiene que cocinar ese filete para que Adam Smith pueda decir que quien cocina el filete no importa.
( Marçal. Katrine. ¿Quién le hacía la cena a Adam Smith? Editorial Debate. Barcelona. 2018)