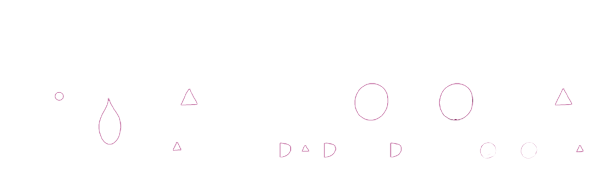Fueron el siglo VI a. C. y la ciudad de Mileto- puerto griego de la costa de Asia Menor- la época y el escenario de los más remotos intentos filosóficos de que poseemos noticia. Allí vivió Un personaje cuyo conocimiento llega hasta nosotros envuelto en la oscuridad de la leyenda y del mito: Tales de Mileto, uno de los fabulosos Sabios de Grecia.
Lo que movió a los hombres a filosofar fue la admiración, y lo que históricamente les admiró fue, ante todo, el cambio y la multiplicidad de individuos, experiencias que parecen contradecir vivamente a la inmutabilidad y unidad de las ideas.
Pues bien, los primeros filósofos procuraron encontrar en el mundo físico- en la realidad material siempre cambiante que nos rodea- un fondo estable, un sustrato permanente al que todas las sustancias se redujeran, algo ante lo que la multiplicidad y el cambio se convirtieran en apariencias.
De Tales no sabemos más de lo que Aristóteles nos dice: que el principio buscado creyó encontrarlo en el agua, sustancia originaria que estaría en el fondo de todas las cosas. Podemos suponer algunos motivos que psicológicamente actuarían en aquel pensamiento todavía primitivo: el agua del mar es el límite de la tierra, y más allá de nuestro mundo aseguran los navegantes que se extiende el océano infinito; si profundizamos bajo nuestro suelo encontramos frecuentemente agua; el agua desciende del cielo y hace brotar la vida de las plantas, que son, a su vez, el alimento de los animales; el agua, en fin, puede transformarse por la temperatura en sólida y en gaseosa: el principio (arjé) de todas las cosas será, pues, el agua.
Anaximandro, otro filósofo de aquel legendario núcleo milesio, opinó que ese principio o fondo común de todas las cosas no debe ser el agua precisamente, sino una sustancia indeterminada, invisible y amorfa de donde el agua y todos los elementos de la naturaleza proceden. Llamó a este principio el apeiron (lo indeterminado). Y como lo indeterminado viene a identificarse con el caos para los griegos, pueblo amante de lo concreto limitado, de la perfección de la forma, habrá de buscarse en la afirmación de Anaximandro la primitiva creencia griega de que el mundo (el Cosmos, ordenado) procede del Caos.
Un tercer filósofo de Mileto, por fin, Anaxímenes, sostuvo que el principio común de la aparente multiplicidad y variabilidad de las cosas es el aire. Él debió aparecer a los ojos de Anaxímenes, como el medio vital, la capa que envuelve a la tierra, fuente de la vida y origen de todas las cosas. El aire, por otra parte, tiene la apariencia sutil, invisible y amorfa que Anaximandro reclamaba para el principio universal.
Esta meditación sobre el Cosmos o universo material se prolonga en el siglo siguiente (V a.C.) con otros filósofos que suelen agruparse bajo el nombre de pluralistas. Sus rasgos comunes estriban en admitir no una sola sustancia o arjé, sino una pluralidad de elementos materiales irreductibles entre sí, y también en suponer una fuerza cósmica que explique el movimiento o cambio de las cosas.
El primero de estos sistemas es el de Empédocles de Agrigento, quien sostuvo por primera vez la cosmología de los cuatro elementos- tierra, fuego, aire, agua-, de cuya combinación se forman todos los cuerpos. En ella se encuentra el origen de la física cualitativa de los antiguos (por oposición a la moderna física cuantitativa). Junto a estos elementos admitía dos fuerzas, una el amor, que congrega y armoniza, y otra el odio, que disgrega o separa.
Anaxágoras, por su parte, concibió el cosmos como agregado de unas realidades últimas cualitativamente diversas y en número indefinido, a las que denominó homeomerías. Como principio de su movimiento y de la armonía resultante supuso la existencia de un nous o mente suprema.
Por fin, Demócrito de Abdera, supuso que el mundo material estaba compuesto de un número incalculable de partículas diminutas, indivisibles- los átomos-, que se mueven eternamente en un vacío sin límites. Esta teoría atomística será el precedente remoto de la física cuantitativa de la Edad Moderna.
También del siglo V a.C. son los llamados padres de la metafísica que se dedicaron a analizar la experiencia inteligible y la cambiante experiencia de los sentidos. Hablamos de Heráclito de Éfeso y de Parménides de Elea.
Heráclito de Éfeso, llamado el Oscuro, tuvo la aguda percepción de la variabilidad y fugacidad de cuanto existe, de su diversidad y perpetua mudanza; panta rei, todo cambia, es la conclusión en que expresa lo que la realidad le ofrece. Nada de cuanto existe, es, al momento siguiente, igual a sí mismo. Ni en el mundo ni en nosotros mismos hay nada que pueda considerarse permanente, sino solo un continuo fluir. “La existencia- dice- es la corriente de un río, en el cual no podemos bañarnos dos veces en las mismas aguas”. Si esto es así, ¿en qué para la universalidad de nuestros conceptos, la necesidad de nuestras ideas? En nada, absolutamente; en la vanidad de un intento imposible, contradictorio. Podemos ver el correr tumultuoso de las aguas de un río que de continuo se penetran y funden entre sí. Pero para coger, para captar esa corriente no podríamos sino helar las aguas y tomar los bloques sólidos. Y en ese momento habríamos matado la corriente, el objeto de nuestro intento habría desaparecido. Aprehender la realidad en conceptos fijos, inmóviles, es como helar la corriente del río, matar la realidad en lo que tiene de más puramente real. La razón humana, como un talismán maldito, es solo capaz de crear conceptos estáticos, muertos, lo más ajeno a la realidad y a la vida misma. Y como el filósofo encarna el ansia humana de conocer, de poseer intelectualmente, se representa a Heráclito llorando, es decir, como al hombre que llora su fracaso, la imposibilidad de sus afanes. Se dice de Heráclito que vio en el fuego el principio de todas las cosas, pero esto es en él solo un símbolo: el fuego no es propiamente una entidad, sino una destrucción; representa la naturaleza cambiante de las cosas, su tránsito vertiginoso, imparable, hacia la nada.
Parménides de Elea fue ligeramente posterior a Heráclito y, contra el pensamiento de este, que identifica con el vulgo imprudente y ciego, construye su propia concepción del Universo. “Para que algo fluya- comienza sentando- es preciso que haya antes ese algo, es decir, un sustrato permanente, un ser en sí. La razón me pone en contacto con ese algo, con la inmutabilidad de las ideas, pero, ante todo, con una idea que es la base de las demás: la idea de ser, por la que me hago cargo de todo lo que es. Posteriormente conozco otras ideas; la del hombre, caballo, triángulo, justicia, etc. Y, después, los sentidos me informan de un mundo de individuos todos diferentes, cambiantes, perecederos.
Pero ¿es esto posible? Para que todas estas posteriores realidades puedan existir será necesario que el ser, lo más inmediata y seguramente conocido, tenga unos límites posibles, porque donde algo es ilimitado no cabe nada más. Y ¿con qué limitará el ser? ¿Con el ser? En este caso no limitaría, porque nada limita consigo mismo. ¿Con el no ser? A esto responde Parménides: el no ser, no es; es imposible, impensable. Si yo obtengo la idea de ser de cuanto hay, ¿con qué derecho hablaré de algo desconocido, incognoscible? Luego el ser no limita no con el ser, ni con el no-ser; lo que vale como decir que no limita, que es ilimitado, infinito. Pero si es infinito, es uno, porque no hay lugar para otro. Es además, eterno, porque ¿qué le precederá?, ¿qué le seguirá? ¿El ser?, ¿el no-ser?...Es, asimismo, inmutable, porque ¿de dónde vendría?, ¿ a dónde iría?...Y este ser uno, infinito, eterno, inmutable.
Así pues, en la contradicción radical que movió a los hombres a filosofar, Heráclito resolvió a favor del mundo de los sentidos, negando la razón, y Parménides a favor de la razón, negando la experiencia sensible. Ambos abocan a dos actitudes ante la vida que son esencialmente opuestas al espíritu heleno y occidental; el escepticismo en Heráclito, el quietismo contemplativo en Parménides. Ello exigía del genio filosófico griego otras más profundas soluciones capaces de recomponer la integridad del hombre y, con ella, su armonía y actividad.
(Rafael Gambra. Historia sencilla de la filosofía. Ediciones Rialp. Madrid. 2019)